Fuentes: La Tizza
Conclusiones del libro «Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes colectivos desde América Latina» [1].
* * *
Desde
sus orígenes la historia del capitalismo es a su vez la historia de las
resistencias a este sistema de dominación. También la búsqueda de
alternativas, que engloban desde los grandes proyectos revolucionarios
hasta las resistencias cotidianas para hacer frente al despojo y la
precariedad directamente vinculadas al proceso de acumulación.
Las
experiencias analizadas en este libro demuestran el potencial que
tienen los proyectos construidos desde la base; proyectos capaces de
aterrizar la teoría en prácticas de resistencia y construcción de
alternativas que, además de plantear una disputa al sistema capitalista,
pueden generar posibilidades de trabajo y vida digna para sus
comunidades. A continuación destacamos algunos de los aprendizajes más
significativos derivados de las alternativas analizadas.
En
primer lugar, destacaríamos la capacidad de adaptarse en un contexto
adverso. Obviamente la construcción de alternativas al sistema
capitalista nunca ha sido un camino fácil, pero el contexto actual en
América Latina plantea condiciones aún más complejas para la mayor parte
de experiencias analizadas. A la crisis económica, la volatilidad de
precios y tipos de cambio y las dificultades para acceder a crédito, se
le suman las dificultades políticas, especialmente en Brasil y
Argentina, donde los cambios de gobierno han puesto en peligro las
conquistas conseguidas, al mismo tiempo que se generan muchas más trabas
para los nuevos procesos.
En este contexto, como decíamos, la construcción de alternativas no es solo un proyecto político, sino también una estrategia para sobrevivir.
De
este modo, frente al despojo y la pérdida de derechos, la economía
popular, las cooperativas, la recuperación de empresas o la ocupación de
tierras se convierten en vías para acceder a condiciones de vida
dignas.
En
segundo lugar, más allá del marco político de cada una de ellas,
encontramos una tendencia común que refleja la importancia del diálogo y
la construcción de espacios de articulación entre diversas corrientes.
Así vemos como, en mayor o menor medida según el proceso analizado,
todas ellas beben de un análisis marxista, contagiado de y abierto a un
enfoque comunitario y de autogestión, así como a una mirada feminista y
ecologista. Además, es interesante ver cómo en cada contexto estos
bagajes políticos se articulan con la propia historia de las luchas
locales; y, en su conjunto, conforman una construcción colectiva del
sujeto que, a pesar de compartir la identidad de clase trabajadora,
tiene elementos diferenciados en cada experiencia.
En
el caso del MST de Brasil, juega un papel central la identidad de
«trabajadores y trabajadoras rurales» y «trabajadores y trabajadoras sin
tierra», mientras que en Venezuela se habla de comunas y comuneros, en
Argentina de empresas recuperadas y de «trabajadores y trabajadoras de
la economía popular», y en Cuba fundamentalmente de cooperativistas. El
concepto de «Economía Social y Solidaria» quedaría, por tanto, en un
plano más teórico, ya que desde las propias prácticas alternativas no se
utiliza como forma de autodenominarse, aunque se comparten principios,
como el de la cooperación, comunidad, autogestión y solidaridad. Al
mismo tiempo, hay un sentimiento común de estar construyendo «otra
economía», y surge recurrentemente la idea de «trabajo sin patrón» y de
democratización económica, como elementos compartidos en todas las
experiencias.
En
tercer lugar, en lo referente a los modelos de gestión, se percibe cómo
el marco legal y político establecido en cada país es un elemento
importante a la hora de entender el desarrollo formal de los proyectos.
Como demuestran los casos de Venezuela y Cuba, el impulso a las
cooperativas o las comunas es clave para entender su surgimiento y
desarrollo. No obstante, tal y como se desprende de los testimonios de
estas experiencias, este apoyo público es solo un estimulador que
necesariamente precisa de un compromiso fuerte por parte de sus
integrantes, que asumen la gestión y el desarrollo de los proyectos más
allá del impulso inicial.
Al
mismo tiempo, el ejemplo de las empresas recuperadas y de los
asentamientos en Argentina y Brasil, respectivamente, demuestran la
idoneidad de aprovechar las brechas legales del sistema para construir
alternativas, así como la importancia que tiene la organización para
sostener la lucha hasta conseguir el reconocimiento legal. Más
concretamente, respecto a las estructuras internas, es interesante
recuperar las estrategias seguidas para garantizar la democracia interna
en los asentamientos del MST y de las comunas venezolanas. Se trata de
ejemplos muy interesantes debido a las estructuras de las que se han
dotado para garantizar la democracia interna a pesar de su gran tamaño,
combinando mecanismos de representación con órganos de participación
directa como asambleas, núcleos de base o consejos comunales.
Además,
trascendiendo las estructuras formales, existe una voluntad de
democratizar las prácticas de gestión, buscando formas de fomentar la
participación y garantizando que los cargos y las responsabilidades
roten. En este sentido, uno de los retos que surge en las diferentes
experiencias es el de fortalecer el compromiso y transformar las lógicas
de trabajo; para ello, en todos los casos la formación política y los
procesos de educación popular asumen un lugar central, como vía
imprescindible para «tomar conciencia», desaprender las formas de
trabajo capitalista y superar las dificultades del trabajo colectivo. Al
mismo tiempo se pone especial atención en la importancia de fortalecer
la comunidad, generando espacios de ocio y trabajando el compromiso
colectivo.
Los
modelos de liderazgo también son un elemento clave para este objetivo,
ya que aún partiendo de la premisa de que los liderazgos son
imprescindibles para cohesionar y fortalecer las luchas, su carácter
también definirá los procesos. Se observa cómo en algunos casos los
liderazgos de carácter «carismático» han sido importantes, aunque en
general no podríamos entender el desarrollo de las experiencias
analizadas sin la presencia de líderes y lideresas «de servicio».
Además, en la mayoría de casos, estos liderazgos son paritarios,
ocupados tanto por hombres como mujeres. En este sentido también aparece
la necesidad de plantearse la militancia desde la integralidad; como
afirmaban en Traslasierra (Argentina), el reto es conseguir que la
militancia no te haga dejar todo lo demás de lado, sino que sea «parte
de la vida».
En
cuarto lugar, desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida
planteamos el análisis de lo productivo y lo reproductivo de forma
conjunta, entendiendo que se trata de procesos indivisibles y que no se
pueden comprender separadamente. Partiendo de esta premisa constatamos
que el debate sobre «qué producir» varía según la trayectoria y la
capacidad de decisión de cada experiencia. Mientras en las comunas y en
los asentamientos se ha podido dirigir parte de la producción a las
necesidades de la comunidad, en otras cooperativas o empresas
recuperadas esta decisión depende más de la inercia o de la
disponibilidad de infraestructura, así como del acceso al mercado.
Además, en todos los casos existe un debate, más o menos explícito,
sobre «cómo producir», en el que se tienen en cuenta criterios
ecológicos y de cooperación con otros proyectos autogestionados. De
cualquier manera, a menudo surge la imposibilidad o dificultad para
superar ciertas lógicas, por ejemplo dejando de comprar soja de
monocultivos o produciendo completamente sin agrotóxicos.
A
su vez, un elemento central en todos los casos es el de conseguir unas
condiciones de trabajo dignas, entendiendo estas como algo que va mucho
más allá del salario o de la estabilidad laboral. Algunos de los
elementos que destacan las personas entrevistadas como características
propias del trabajo sin patrón, son la autonomía, la capacidad de
decisión, la flexibilidad horaria, un ambiente de trabajo agradable, la
solidaridad, etc. Sin embargo, algunos de los retos detectados, como la
sobrecarga de trabajo o las dificultades financieras, plantean el
desafío de conseguir la sostenibilidad de los proyectos en un sentido
amplio, es decir, conseguir una sostenibilidad productiva, humana,
económica y con el entorno. En este sentido, vemos cómo, a pesar de que
en la mayoría de casos se han tomado medidas para facilitar la
conciliación entre las tareas y los tiempos productivos y reproductivos,
o para conseguir construir una mirada integral hacia lo productivo y lo
reproductivo, lo colectivo y lo individual, sigue siendo un reto
estratégico ir deshaciendo las estructuras patriarcales.
De
este modo vemos cómo en los proyectos en los que el enfoque comunitario
está muy presente, las prácticas cotidianas tensionan la división entre
lo productivo y lo reproductivo, así como la división sexual del
trabajo, además de producir dinámicas desmonetarizadas. Además, en
muchos casos, el impulso de proyectos productivos va de la mano del
desarrollo de proyectos para colectivizar las tareas reproductivas o
facilitarlas. Al mismo tiempo, en los casos en los que la división entre
lo productivo y lo reproductivo es menos categórica — como el caso de
la CTO en Argentina — , o en aquellos que los proyectos productivos se
entienden como un elemento más para garantizar el desarrollo de la
comunidad — como en las comunas — , las mujeres tienen un protagonismo
mayor y se produce una transformación de subjetividades gracias al rol
que ocupan dentro de los proyectos.
De
esta manera son recurrentes los testimonios de mujeres que explican que
organizarse les cambió la vida. Sin embargo, a pesar de que en la
mayoría de los casos se ha avanzado en la reducción de las desigualdades
internas, no ha sido suficiente para producir un cambio más profundo en
su rol asignado. Por ello, en algunas experiencias se ha planteado la
necesidad de seguir trabajando para politizar lo cotidiano, para llevar
los procesos de transformación más allá de la cooperativa y transformar
la comunidad desde una visión integral.
En
quinto lugar, un elemento que se repite en todos los casos es la
importancia de las redes de solidaridad y la articulación con otras
experiencias. Estas redes se entienden como un elemento fundamental en
el desarrollo de los objetivos políticos de cada experiencia, lo que
demuestra que se trata de proyectos transformadores que buscan provocar
cambios no solo en sus formas de trabajar o de conseguir una renta, sino
en alcanzar bienestar para toda la comunidad o para el colectivo del
que forman parte. En este sentido, las alianzas que se tejen pueden
tener un carácter más amplio, como en el caso del MST y de las comunas,
en los que hay una estrategia política de carácter nacional e
internacional. Y/o estar más centradas en las alianzas con
organizaciones cercanas y con otros actores de la comunidad.
Por
otra parte, la mayoría de testimonios mencionan la articulación con
otras organizaciones y la solidaridad recibida como un elemento
fundamental para explicar el surgimiento y resistencia de las luchas. Al
mismo tiempo, subrayan que las estrategias para hacer sostenibles los
proyectos pasan, en todos los casos, por estrategias de cooperación o de
unión de luchas con otras organizaciones.
Por
último, en cuanto a la interacción con el Estado, hemos estudiado
experiencias con relaciones muy dispares con las instituciones públicas,
desde la cooperativa Model, en Cuba, impulsada por el propio Estado,
hasta la empresa recuperada Globito, que sigue peleando para que el
Estado le otorgue el reconocimiento legal. Además, el análisis del papel
que debería jugar el Estado en relación a las experiencias de economía
alternativa varía en cada contexto. De cualquier manera, en todos los
casos vemos cómo el apoyo público es un elemento muy importante para
poder sacar adelante los proyectos.
En
este sentido, es interesante una reflexión repetida por varios
testimonios, en la que plantean que los subsidios o apoyos públicos son
necesarios para poder partir de unas condiciones mínimas, ya que si no
la economía popular nunca podría despegar, al no contar con el capital
suficiente para hacer las inversiones necesarias.
De esta forma se entiende el apoyo
estatal como una forma de compensar esta desigualdad de partida, al
mismo tiempo que se da importancia a la autonomía de los procesos,
poniendo de manifiesto la relevancia de garantizar la viabilidad de las
cooperativas, minimizando las dependencias. A su vez, se reivindica el
carácter político de estas experiencias, ya que como hemos mencionado,
no son solo iniciativas productivas, sino también proyectos que buscan
una transformación radical social y política. Y un elemento importante
en este sentido es que, como afirman desde el MST, sin conflicto con
el Estado, con los terratenientes y los patrones, no se avanza.
Júlia Martí Comas. Doctora en Estudios de Desarrollo por la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Investigadora del Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL). Militante del movimiento
feminista de Euskal Herria. Su ámbito de estudio es el poder
corporativo, los impactos de las empresas transnacionales y la
construcción de resistencias y alternativas.
Notas:
[1] Este fragmento del libro Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes colectivos desde América Latina.
Uharte, Luis Miguel & Martí Comas, Julia (coords.).Editorial
Icaria. Barcelona. 2019 se republica bajo el amparo de la Licencia
CreativeCommons de Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.5
España.

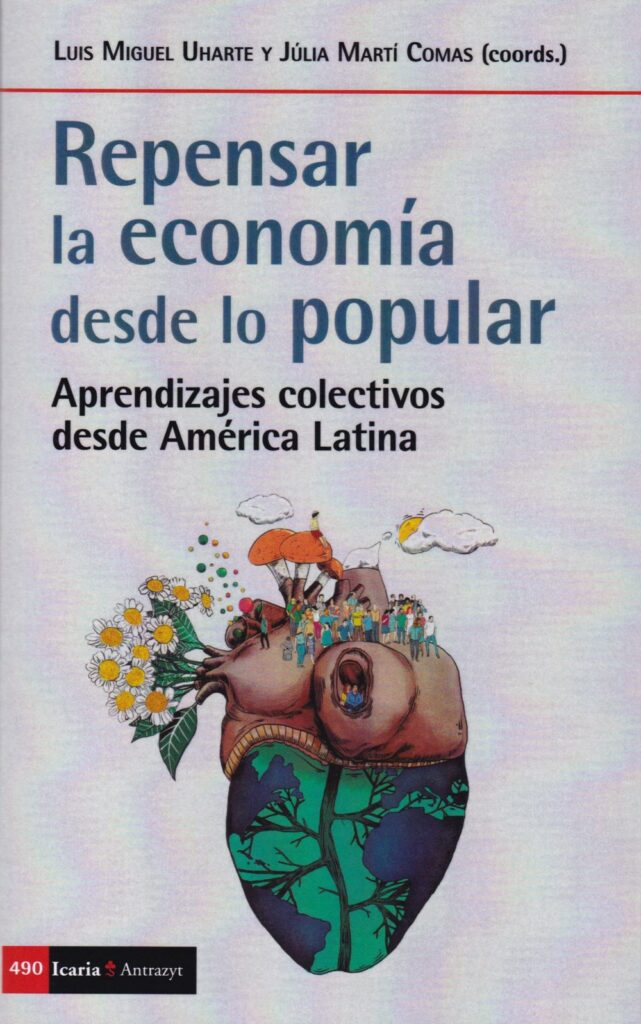
No hay comentarios:
Publicar un comentario