Miguel Amorós
La
proletarización del intelectual casi nunca genera un proletario. ¿Por
qué? Porque la clase burguesa, bajo la forma de la educación, le
impartió desde la infancia un medio de producción que –sobre la base del privilegio educativo–
hace que el intelectual sea solidario con dicha clase, y en una medida
acaso mayor, hace que esta clase sea solidaria con él. Tal solidaridad
puede pasar a un segundo plano, e incluso descomponerse; pero casi
siempre sigue siendo lo bastante fuerte como para impedir que el
intelectual esté siempre listo para actuar, o sea, para excluirlo
estrictamente de la vida en el frente de batalla que lleva el verdadero
proletario
Walter Benjamín, Reseña de “Los Empleados”,
de Siegfried Krakauer
El capital ha proletarizado al mundo y a la vez ha
suprimido visiblemente las clases. Si los antagonismos han quedado
subsumidos e integrados y ya no hay lucha de clases, entonces no hay
clases. No hay clases rebeldes, ni tampoco sindicatos en el sentido
genuino del término. En efecto, si el escándalo de la separación social
entre poseedores y desposeídos, entre dirigentes y dirigidos, entre
explotadores y explotados, ha dejado de ser la fuente principal de
conflicto social y las escasas luchas que se originan transcurren
siempre dentro del sistema sin cuestionarlo jamás, eso es porque no hay
clases en lucha, sino masas a la deriva. Los sindicatos y los partidos
“obreros”, la carcasa de una clase disuelta, persiguen otro objetivo: el
mantener la ficción de un mercado laboral regulado y de una política
socialista. Hoy en día el obrero es la base del capital, no su negación.
Éste a través de la tecnología se adueña de cualquier actividad y su
principio estructura toda la sociedad: realiza el trabajo, transforma el
mundo en mundo tecnológico de trabajadores consumidores, trabajadores
equipados con artefactos técnicos que viven para consumir. Fin de una
clase obrera aparte, exterior y opuesta al capital, con sus propios
valores; tecnificación, generalización del trabajo asalariado y adhesión
a los valores mercantiles. Genocidio cultural y fin también de la
polarización abrupta de las clases en el capitalismo. La sociedad no se
divide en un 1% de elite financiera que decide y un 99% de masas
inocentes y uniformes sin poder de decisión. Las masas se hallan
terriblemente fragmentadas, jerarquizadas y comprometidas de grado o por
fuerza con el sistema; sus fragmentos intermedios, cada vez más
numerosos, enfermos de prudencia, desempeñan un papel esencial en la
complicidad. La división entre oligarquías dirigentes por un lado y
masas excluidas por el otro queda amortiguada con un amplio colchón de
clases medias (middle class), una categoría social diferenciada,
con sus propios intereses y su propia conciencia “ciudadana”. Las clases
medias son al capitalismo de consumo, a la sociedad del espectáculo, lo
que la clase obrera fue para la utopía socialista y la sociedad de
clases. Las clases medias modernas no se corresponden con la antigua
pequeña burguesía, sino con las capas de asalariados diplomados ligados
al trabajo improductivo. Han nacido con la racionalización, la
especialización y burocratización del régimen capitalista, alcanzando
dimensiones considerables gracias a la terciarización progresiva de la
economía (y de la tecnología que la hizo posible). Son los estudiantes
de antaño: ejecutivos, expertos, cuellos blancos y funcionarios. Cuando
la economía funciona dichas clases son pragmáticas, luego partidarias en
bloque del orden establecido, o sea, de la partitocracia. Denominamos
partitocracia al régimen político adoptado habitualmente por el
capitalismo. Es el gobierno autoritario de las cúpulas de los partidos
(sin separación de poderes), nacido de un desarrollo constitucional
regresivo (que suprime derechos), y constituye la forma política más
moderna que reviste la dominación oligárquica. El Estado partitocrático
determina de alguna forma la existencia privada de las clases en
cuestión. El divorcio entre lo público y lo privado es lo que dio lugar a
la burocracia administrativo-política, parte esencial de estas clases.
Por su situación particular, las clases medias son dadas a contemplar el
mercado desde el Estado: lo ven como mediador entre la razón económica y
la sociedad civil, o mejor, entre los intereses privados y el interés
público, que es así como consideran su interés “de clase”. Igual que la
antigua burguesía, sólo que ésta contemplaba el Estado desde el mercado.
Sin embargo, Estado y mercado son las dos caras de un mismo dios –de
una misma abstracción– por lo que desempeñan el mismo papel. En
condiciones favorables, las que permiten un consumismo abundante, las
clases medias no están politizadas, pero la crisis, al separar el Estado
partitocrático del Estado del bienestar consumidor, determina su
politización. Entonces de su seno surgen pensadores, analistas, partidos
y coaliciones hablando en nombre de toda la sociedad, teniéndose por su
representación más auténtica.
Nos encontramos inmersos en una crisis que no sólo es
económica sino total. Se manifiesta tanto en el plano estructural en la
imposibilidad de una sobrecapacidad productiva y un crecimiento
suficiente, como en el plano territorial con los efectos destructores de
la industrialización generalizada. Tanto en el plano material, como en
el moral. Sus consecuencias son la multiplicación de las desigualdades,
la exclusión, la degradación psíquica, la contaminación, el cambio
climático, las políticas de austeridad y el aumento del control social.
En la fase de globalización (cuando ya no existe clase obrera en el
sentido histórico de la expresión) se ha producido de forma muy visible
un divorcio entre los profesionales de la política y las masas que la
padecen, que se acentúa cuando la crisis alcanza y empobrece a las
clases medias, la base sumisa de la partitocracia. La crisis considerada
sólo bajo su aspecto político es una crisis del sistema tradicional de
partidos, y por descontado, del bipartidismo. La corrupción, el
amiguismo, la prevaricación, el despilfarro y la malversación de fondos
públicos resultan escandalosos no porque se hayan institucionalizado y
formen parte de la administración, sino porque el paro, la precariedad,
los recortes presupuestarios, las bajadas salariales y la subida de
impuestos afectan a dichas clases. Las clases medias carecerán de pudor,
serán indiferentes a la verdad, pero son conscientes de sus intereses,
puestos en peligro por la clase política tradicional. Entonces, los
viejos partidos ya no bastan para garantizar la estabilidad de la
partitocracia. En los países del sur de Europa la ideología ciudadanista
refleja perfectamente esa reacción desairada de las clases susodichas.
Contrariamente al viejo proletariado que planteaba la cuestión en
términos sociales, los partidos y alianzas ciudadanistas la plantean
exclusivamente en términos políticos. Se dirigen a un nuevo sujeto, la
ciudadanía, conjunto abstracto de individuos con derecho a voto. En
consecuencia, consideran la democracia, es decir, el sistema
parlamentario de partidos, como un imperativo categórico, y la
delegación, como una especie de premisa fundamental. Así pues, el
vocabulario progresista y democrático de la dominación es el que mejor
corresponde a su universo mental e ideológico. Hablan en representación
de una clase universal evanescente, la ciudadanía, cuya misión
consistiría en cambiar con la papeleta una democracia de mala calidad
por una democracia buena, “de la gente”. Así pues, el ciudadanismo es un
democratismo legitimista que reproduce tópico por tópico al liberalismo
burgués de antaño y con mucho alarde trata de correrlo hacia la
izquierda. La crema fundadora de los nuevos partidos ciudadanistas
proviene del estalinismo y del izquierdismo; para ella la palabrería
democrática equivale a una actualización de las viejas cantinelas
autoritarias y vanguardistas de corte leninista, que todavía asoman como
actos fallidos en la prosodia verbal de algunos dirigentes. Formalmente
pues, se sitúa en la izquierda del sistema. Claro, ya que es la
izquierda del capitalismo.
La mayoría de los nuevos partidos y alianzas,
dirigidos principalmente por profesores, economistas y abogados que,
inspirándose en el cambio de rumbo de la izquierda populista
latinoamericana y griega, o lo que viene a ser lo mismo, identificando
las instituciones tal cuales como el principal escenario de la
transformación social, trasladan a los consistorios y parlamentos las
energías que antes se disipaban en las fábricas, en los barrios y en la
calle. En realidad tratan de cambiar una casta burocrática mala por otra
supuestamente buena a través de comicios y posteriores componendas,
algo en lo que siempre habían fracasado el neoestalinismo y el
izquierdismo. Aspiran a convertirse en la nueva socialdemocracia –para
el caso ibérico, bien constitucionalista o bien separatista–. Todo
depende de los votos. La revolución ciudadanista empieza y termina en
las urnas. Las reformas dependen exclusivamente de la aritmética
parlamentaria, o sea, de la gobernabilidad institucional, algo que tiene
que ver más con la predisposición a los pactos de la socialdemocracia
vieja o del estalinismo renovado. Se han de conseguir nuevas mayorías
políticas “de cambio” para asegurar la “gobernanza”, ya que nadie desea
una ruptura social, ni siquiera los que persiguen una ruptura nacional,
sino una “democracia de las personas”: una partitocracia más atenta con
sus creyentes. La desmovilización, el oportunismo y la rápida
burocratización que ha seguido a las diversas campañas electorales
demuestran que los agitadores de la víspera se vuelven gestores
responsables a la hora de instalarse en las instituciones. El resto de
los mortales han de conformarse con ser espectadores pasivos del juego
mezquino de la política con sus representaciones gestuales de cara a la
galería, puesto que la actividad institucional ha eliminado precisamente
del escenario a “las personas”. El espectáculo político es un poderoso
mecanismo de dispersión.
La derecha del capital ha venido apostando por la
desregulación del mercado laboral y por la tecnología, generando más
problemas que los que pretendía resolver. Por el contrario, imitando el
modelo desarrollista latinoamericano, la izquierda del capital apuesta
en cambio por el Estado, ya que en periodos de expansión económica
mundial, con el precio de las materias primas por las nubes, podía
desviarse parte de las ganancias privadas hacia políticas sociales, y en
periodos de recesión podía evitarse que las masas asalariadas, y sobre
todo las clases medias, soportaran todo el coste de la crisis: algo de
neokeynesianismo en el cocido neoliberal. De ahí viene una cierta
verborrea patriótica anti Merkel o anti troika, pero no antimercado: se
quiere un Estado social soberano “en el marco de la Unión Europea”, es
decir, bien avenido con las finanzas mundiales. Aunque la crisis no
pueda superarse, puesto que es “una depresión de larga duración y
alcance global” según dicen los expertos, la reconstrucción del Estado
como asistente y mediador quiere demostrar que se puede trabajar para
los mercados desde la izquierda. Y especialmente para el mercado que
explota la materia prima “sol, playa y discoteca”, el petróleo de acá.
Es más, los partidos ciudadanistas se creen en estos momentos los más
cualificados para dejar las incineradoras en su sitio, respetar la
privatización de la sanidad, imponer recortes y cobrar nuevos impuestos.
Para los ciudadanistas el Estado es tan sólo el instrumento con el que
tratar de maquillar las contradicciones generadas por la globalización,
no el arma encargada de abolirla. La preservación del Estado y no el fin
del capitalismo es pues la prioridad máxima de los nuevos partidos, de
ahí que su estrategia de asalto a las instituciones, ridículo sucedáneo
de la toma del poder leninista, se apoye sobre todo en los electores
conformistas y resignados decepcionados con los partidos de siempre y
subsidiariamente, en los movimientos sociales manipulados. Por
desgracia, los abogados y los militantes con propensión a convertirse en
vedettes han conseguido monopolizar la palabra en la mayoría,
neutralizando así todo lo que estos movimientos podían tener de
antiautoritario y subversivo. La actividad institucional promueve una
lectura reformista de las reivindicaciones colectivas y anula cualquier
iniciativa moderada o radical de la base.
En definitiva, el ciudadanismo no trata de cambiar la
sociedad sino de administrar el capitalismo –dentro de la eurozona– con
el menor gasto y también con la menor represión posible para las clases
medias y sus apoyos populares. Intenta demostrar que una vía
alternativa de acumulación capitalista es posible y que el rescate de
las personas (el acceso al estatuto de consumidor) es tan importante
como el rescate de la banca, es decir, que el sacrificio de dichas
clases no solamente no es necesario, sino que es contraproducente: no
habrá desarrollo ni mundialización sin ellas. Quiere aumentar el nivel
de consumo popular y volver al crédito a mansalva, no transformar de
arriba abajo la estructura productiva y financiera. Por consiguiente,
apela a la eficacia y al realismo, no al decrecimiento, los cambios
bruscos y las revoluciones. El diálogo, el voto y el pacto son las armas
ciudadanistas, no las movilizaciones, las ocupaciones o las huelgas
generales. Pocos son los ciudadanistas que se han significado en una
lucha social. Lo que quieren es un diálogo directo con el poder fáctico,
y con “las personas” un diálogo virtual-mediático. Las clases medias
son más que nada clases pacíficas y conectadas al espacio virtual: su
identidad queda determinada por el miedo, el espectáculo y la red. En
estado puro, o sea, no contaminadas por capas más permeables al racismo o
la xenofobia tales como los agricultores endeudados, los obreros
desclasados y los jubilados asustados, no quieren más que un cambio
tranquilo y pausado, desde dentro, hacia lo mismo de siempre. En
absoluto desean la construcción colectiva de un modo de vida libre sobre
las ruinas del capitalismo. Por otra parte, en estos tiempos de
reconversión económica, de extractivismo y de austeridad, hay poco
margen de maniobra para reformas, por lo que los partidos ciudadanistas
“en el poder” han de contentarse con actos institucionales simbólicos,
de una repercusión mediática perfectamente calculada. En la coyuntura
actual, el nacionalismo resulta de gran ayuda, al ser una mina
inagotable de poses. Las burocracias ciudadanistas dependen de la
coyuntura mundial, del mercado en suma, y éste no les es favorable ni lo
será en el futuro. En definitiva, sus gestos rompedores ante las
cámaras han de esconder su falta de resultados cuanto más tiempo mejor, a
la espera o más bien temiendo la formación de otras fuerzas,
antiespectáculo, anticapitalistas o simplemente antiglobalizadoras, más
decididas en un sentido (un totalitarismo mucho más duro) o en otro (la
revolución).
El capitalismo declina pero su declive no se percibe
igual en todas partes. No se ha considerado la crisis como múltiple:
financiera, demográfica, urbana, emocional, ecológica y social. Ni se
tiene en cuenta que fenómenos tan diversos como la egolatría post
moderna, el nacionalismo y las guerras periféricas son responsabilidad
de la mundialización capitalista. En el sur de Europa la crisis se
interpreta como un desmantelamiento del “Estado del bienestar” y un
problema político. En el norte, con el Estado del bienestar aún mal que
bien en pie, tiende a tomarse como una invasión musulmana y una amenaza
terrorista, o sea, como un problema de fronteras y de seguridad. Todo
depende pues del color, la nacionalidad y la religión de los asalariados
pobres (working poor), de los inmigrantes y de los refugiados.
La división internacional del trabajo concentra la actividad financiera
en el norte europeo y relega el sur al rango de una extensa zona
residencial y turística. Por eso el sur es mayoritariamente europeísta y
opuesto a la austeridad; su prosperidad depende del “bienestar”
consumista norteño. El norte es todo lo contrario; su prosperidad y
buena conciencia “democrática” dependen de la eficacia sureña en el
control de los pasos fronterizos y de las aguas mediterráneas. La
reacción mesocrática es contradictoria, pues por una parte la ilusión de
reforma y apertura domina, pero, por la otra, se impone el modo de vida
industrial en burbuja y la necesidad de un control absoluto de la
población, lo que a la postre significa un estado de excepción “en
defensa de la democracia”. A eso Bataille, Breton y otros llamaron
“nacionalismo del miedo”. Las mismas clases que votan a los
ciudadanistas en un sitio, votan a la extrema derecha en el otro. Los
libertarios –los amantes de la libertad entendida como participación
directa en la cosa pública– han de entender esto como propio de la
naturaleza ambivalente de dichas clases, que se dejan arrastrar por la
situación inmediata. Han de denunciar este estado de cosas e intentar
construir movimientos de protesta autónomos en el terreno social y
cotidiano “a defender”. Pero si las condiciones objetivas para tales
tareas están dadas, las subjetivas brillan por su ausencia. Hoy por hoy,
las clases medias llevan la iniciativa y los ciudadanistas la voz
cantante. No abunda la determinación de usar la inteligencia y la razón
sin dejarse influir por los tópicos característicos del ciudadanismo. La
abstención podría ser un primer paso para marcar distancias. No
obstante, la perspectiva política solamente se superará mediante una
transformación radical –o mejor una vuelta a los comienzos– en el modo
de pensar, en la forma de actuar y en la manera de vivir, apoyándose
aquellas relaciones extra-mercado que el capitalismo no haya podido
destruir o cuyo recuerdo no haya sido borrado. Asimismo mediante un
retorno a lo sólido y coherente en el modo de pensar: la crítica de la
concepción burguesa posmoderna del mundo es más urgente que nunca, pues
no es concebible un escape del capitalismo con la conciencia colonizada
por los valores de su dominación. La necesaria desaculturación
(desalienación) que destruya todas las identidades de guardarropía (tal
como las llama Bauman) que nos ofrece el sistema, así como todos los
disfraces deconstructivos del individualismo castrado, ha de cuestionar
seriamente cualquier fetiche del reino de la mercancía: el
parlamentarismo, el Estado, la “máquina deseante”, la idea de progreso,
el desarrollismo, el espectáculo… pero no para elaborar las
correspondientes versiones “antifascistas” o “nacionales”. No se trata
de fabricar una teoría única con respuestas y fórmulas para todo, una
especie de moderno socialismo de cátedra, ni de anunciar la epifanía de
una insurrección que nunca acaba de llegar. Tampoco se trata de forjar
una entelequia (pueblo fuerte, clase proletaria, nación) que justifique
un modelo organizativo arqueomilitante y vanguardista, claramente
reformista, ni mucho menos de regresar literalmente al pasado sino,
insistimos, de lo que se trata es de salirse de la mentalidad y la
realidad del capitalismo inspirándose en el ejemplo histórico de
experiencias convivenciales no capitalistas. La obra revolucionaria
tiene mucho de restauración, por eso es necesario redescubrir el pasado,
no para volver a él, sino para tomar conciencia de todo el acervo
cultural y toda la vitalidad comunitaria sacrificadas por la barbarie
industrial. El olvido es la barbarie.
Es verdad que las luchas anticapitalistas aún son
débiles y a menudo recuperadas, pero si aguantan firme y rebasan el
ámbito local, a poco que el desarreglo logre aniquilar políticamente a
las clases medias, pueden echar abajo la vía institucional junto con el
modo de vida dependiente que la sostiene. No obstante, la crisis en sí
misma conduce a la ruina, no a la liberación, a menos que la exclusión
se dignifique y tales fuerzas concentren un poder suficiente al margen
de las instituciones. La crisis todavía es una crisis a medias. El
sistema ha tropezado sobradamente con sus límites internos
(estancamiento económico, restricción del crédito, acumulación
insuficiente, descenso de la tasa de ganancia), pero no lo bastante con
sus límites externos (energéticos, ecológicos, culturales, sociales).
Hace falta una crisis más profunda que acelere la dinámica de
desintegración, vuelva inviable el sistema y propulse fuerzas nuevas
capaces de rehacer el tejido social con maneras fraternales, de acuerdo
con reglas no mercantiles (como en Grecia), amén de articular una
defensa eficaz (como en Rojava o en Oaxaca). La estrategia actual de la
revolución (el uso de la exclusión y las luchas en función de un
objetivo superior) ha de apuntar –tanto en la construcción cotidiana de
alternativas como en la pelea diaria– hacia la erosión de cualquier
autoridad institucional, la agudización de los antagonismos y la
formación de una comunidad arraigada, autónoma, consciente y combativa,
con sus medios de defensa preparados.
Los libertarios no desean sobrevivir en un
capitalismo inhumano con rostro democrático y todavía menos bajo una
dictadura en nombre de la libertad. No persiguen fines distintos a los
de las masas rebeldes, por lo tanto no deberían organizarse por su
cuenta dentro o fuera de las luchas. Se han de limitar a hacer visibles
las contradicciones sociales confrontando sus ideas con las nuevas
condiciones de dominación capitalista. No reconocen como principio
básico de la sociedad un contrato social cualquiera, ni la lucha de
todos contra todos o la insurrección permanente; tampoco pretenden basar
ésta en la tradición, el progreso, la religión, la nación, la
naturaleza, el yo o la nada. Pelean por una nueva sociedad histórica
libre de separaciones, mediaciones alienantes y trabas, sin
instituciones que planeen por encima, sin dirigentes, sin
trabajo-mercancía, sin mercado, sin egos narcisistas y sin clases. Y
asimismo sin profesionales de la anarquía. El proletariado existe por
culpa de la división entre trabajo manual y trabajo intelectual. Igual
pasa con las conurbaciones, fruto de la separación absurda entre campo y
ciudad. Ambos dejarán de existir con el fin de las separaciones.
El comunismo
libertario es un sistema social caracterizado por la propiedad comunal
de los recursos y estructurado por la solidaridad o ayuda mutua en tanto
que correlación esencial. Allí, el trabajo –colectivo o individual–
nunca pierde su forma natural en provecho de una forma abstracta y
fantasmal. La producción no se separa de la necesidad y sus residuos se
reciclan. Las tecnologías se aceptan mientras no alteren el
funcionamiento igualitario y solidario de la sociedad, ni reduzcan la
libertad de los individuos y colectivos. Conducen a la división del
trabajo, pero si ésta debiera producirse por causa mayor, nunca sería
permanente. Al final, iría en detrimento de la autonomía. La estabilidad
va por delante del crecimiento, y el equilibrio territorial por delante
de la producción. Las relaciones entre los individuos son siempre
directas, no mediadas por la mercancía, por lo que todas las
instituciones que derivan de ellas son igualmente directas, tanto en lo
que afecta a las formas como a los contenidos. Las instituciones parten
de la sociedad y no se separan de ella. Una sociedad autogestionada no
tiene necesidad de empleados y funcionarios puesto que lo público no
está separado de lo privado. Ha de dejar la complicación a un lado y
simplificarse. Una sociedad libre es una sociedad fraternal, horizontal y
equilibrada, y por consiguiente, desestatizada, desindustrializada,
desurbanizada y antipatriarcal. En ella el territorio recobrará su
importancia perdida, pues contrariamente a la actual, en la que reina el
desarraigo, será una sociedad llena de raíces.
1 Charla en la Cimade, Béziers (Francia), 29 enero 2016.

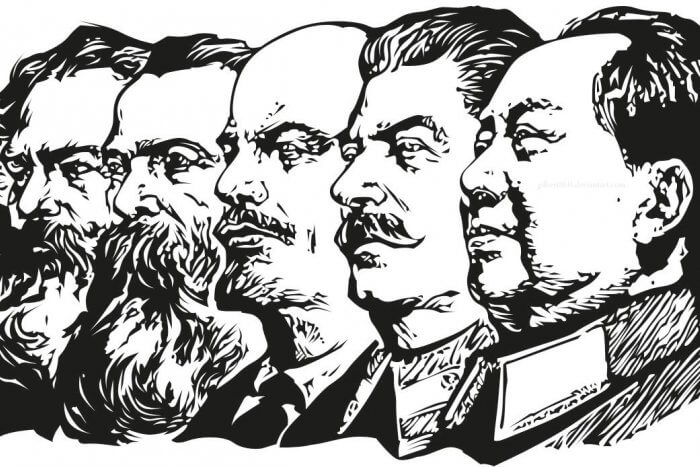
No hay comentarios:
Publicar un comentario